Por Juan Muñoz Flórez
“¡Dijérase que, desde la cuna, había presentido aquel encuentro! ¡Dijérase que lo temía por instinto, como cada ser animado teme y adivina, y ventea, y reconoce a su antagonista natural antes de haber recibido de él ninguna ofensa,
antes de haberlo visto, sólo con sentir sus pisadas!
Pedro Antonio de Alarcón, La mujer alta
El Alsa de las 15:30 procedente de Madrid con destino Ponferrada y parada en Astorga redujo velocidad, giró a la derecha y se salió de la A-6 para meterse por una carretera comarcal salpicada de charcos y remiendos. Contra el horizonte, a lo lejos, el recorte difuso de la pequeña ciudad en alto, apenas visible a través del vaho que enmascaraba las lunas de las ventanas. El silencio en el autobús casi absoluto, letárgico. Tan sólo el murmullo feliz de algunos niños de batería eterna jugando a la DS en los asientos traseros. A los adultos la calefacción del autobús los mantenía en un confortable estado de cálida modorra. Es que ahí fuera tenía pinta de hacer una rasca que te cagas.
En el andén número uno de la estación de autobuses de Astorga esperaba un hombre de mediana edad y aspecto aburrido. Se llamaba Celestino y era profesor de religión. También director del IES Santa Mónica, en el barrio del Aljibe. Por eso justamente estaba ahí, pasando frío. Chasqueó la lengua en un gesto de impaciencia. Ojalá no lleve retraso, porque qué hambre, coño… El aire húmedo de aquel mediodía de noviembre olía a embutido. A cecina, chorizo y lomo. Y a queso de oveja bien curado. Del monte Teleno soplaba un viento helado, duro. Una densa capa gris cubría el cielo. Celestino se sorbió los mocos y echó cuentas. Primer día sin lluvia desde el martes de la semana pasada. Y estamos a viernes. Pues ya tocaba, ¿eh?, ya tocaba. Que joder con la lluvia…
Pasaban cinco minutos de las y media. Escondió de nuevo el reloj bajo la manga de su americana verde pistacho y dio un pequeño paseo hasta la salida de la estación. Cruzó la calle. Los pies en el verde del Melgar. Ante sus ojos el cuadro mil veces visto. La muralla romana –tantas veces remozada que de romana sólo le quedaba el nombre- y en su seno, destacados entre la maraña de casas, bares e iglesias, el palacio episcopal (¿Gaudí o Disney?) y la catedral gótico-flamígera lanzada a los cielos. Celestino tragó aire frío, alzó la mirada. Los pináculos de la catedral se erguían desafiantes, rojos, afiladísimos, como si se estuvieran preparando para agujerear el éter de un momento a otro. Señor… Celestino se santiguó. Experimentaba de nuevo aquella sensación de aplastamiento, de insignificancia, que tan bien conocía desde que de muy niño, mucho tiempo pasó y casi ni me di cuenta, paseaba por allí casi cada día de la mano de su abuelo. Pero aquello, aquel calambrazo en el alma, no dolía. Qué va. Al contrario, era algo placentero. Era casi euforia, un sobrecogimiento feliz, era ser consciente del lugar de uno en el mundo. En mi mundo. El que amo. Y el orgullo de pertenecer a un todo con sentido, eslabón de una cadena sin principio ni fin, tan eterna como las potencias que venero y a las que consagro mi vida. Escuchó el sonido ronco de un vehículo grande a su izquierda. Se giró. El autobús.
Apresuró el paso. Cuando llegó al andén, los pasajeros ya bajaban. El andar enlatado, torpe. Universitarios a pasar el fin de semana, emigrados con nostalgia de cocido y mollejas, algún turista otoñal… Todos se arremolinaron frente al compartimento de equipajes aún cerrado. Desde la distancia, Celestino trataba de adivinar quién sería el profesor que había mandado la consejería para sustituir a Doña Emiliana, la de Historia y Ciencias Sociales. Noviembre y de baja hasta marzo-abril. Como cada año. Dolores en la espalda. Este frío, que lo llevo muy mal, Celestino, que me coge una cosa aquí… Ay,
virgencita… Pero Tenerife o Gran Canaria, excursiones de la Asociación de Viudas Católicas a Galicia y Asturias y gira por Fátima, Lourdes y últimamente El Escorial. Celestino torció el gesto. Cómo se le puede echar tanta caradura… Lo peor era encontrársela y tener que preguntarle por la espalda. Y aguantar con cara de estreñido sus explicaciones aprendidas y sus falsos lamentos. La misma comedia cada año, a las pocas semanas de comenzar cada curso.
¿Pero qué le voy a hacer? Esto es Astorga, aquí nos conocemos todos. Hay que comportarse.
– ¿Celestino?
A su lado, unos cuantos centímetros por encima de él, sonreía un hombre joven y guapo. Estaba tan a lo mío que ni le vi. Le tendió la mano y el otro se la estrechó con desenvoltura. Poco más de veinticinco años. O no. No era fácil calcular su edad. Piel blanca, cabello rubio y largo, liso, ojos profundos, grises. La barba de los barbilampiños sombreaba levemente su rostro transformándolo en una extraña mezcla de ángel y estrella del rock. Las pocas chicas que habían bajado del bus no despegaban sus ojos de él mientras se alejaban arrastrando las maletas. Celestino apartó la mirada. De alguna manera tampoco él era capaz de sustraerse al poderoso atractivo que irradiaba el joven. ¿Qué pasa aquí? Notó cómo en algún lugar indeterminado de su cerebro comenzaba a gestarse un principio de angustia. Del cerebro bajó hasta empotrarse en la boca del estómago. Más que guapo, arrebatador. Las pupilas del chico se clavaron en las suyas durante un segundo. Sin decir nada. Imposible bajar la cabeza, resistirse. Hubiera jurado que la mirada del otro aumentaba la intensidad, la penetración, a su antojo… Celestino dejó escapar un gemido. Había sentido (¿de verdad lo he sentido?) una presencia extraña dentro de la cabeza, un elemento incontrolado vagando libre, a velocidades inconcebibles, por cada rincón de su mente. Todo fugaz, todo repentino, instantáneo. Pero todo real. Sí, sin duda. Podría jurarlo sobre la Santa Biblia. La sonrisa del joven continuaba allí. Dulce, virginal. El andén vacío y el autobús aparcado. No me puedo mover…
– Hace hambre, ¿verdad? –dijo el chico, poniéndose en marcha-.
¿Vamos?
– Claro, hombre, perdóname. Estoy que no estoy. Será que es viernes…
Había alquilado un piso en la calle Lorenzo Segura, encima de la farmacia. Cinco minutos a pie desde la estación. Muy céntrico. En el camino el joven habló. Se llamaba Yago. Había hecho las oposiciones en Castilla y León porque le apetecía conocer la región y además en su año habían sacado bastantes plazas. No dijo de dónde venía. Tampoco su edad. Sólo que aquél era su segundo destino. Celestino no abrió la boca durante todo el trayecto. La voz melodiosa del nuevo profesor le llegaba remota, rumorosa, como proveniente de algún sueño feliz y alucinante. Le inundaba una paz beatífica, total. Ni siquiera había reparado en que era él quien llevaba las maletas hasta que por fin llegaron y las dejó en el suelo. Le dio de nuevo la bienvenida y se despidieron. Estoy seguro de que te va a ir muy bien aquí, Yago. Gracias, yo también lo estoy. Tengo muchas ganas de empezar el lunes. Claro que sí. Adiós. Adiós.
Celestino echó a andar en dirección a su casa, bajando hacia San Román. Más de las cuatro ya. Un trueno amartilló con violencia la atmósfera sesteante que reinaba en la ciudad. Pasos cortos y rápidos. A los pocos metros comenzó a sudar frío. Se sentó en un banco. Temblaba. Quiso levantarse y continuar, pero no pudo. Algo parecido a una arcada se asomó a su garganta. Sin saber por qué, miró hacia atrás, hacia el lugar donde se había despedido del chico. Le costó enfocar. En sus ojos brillaba febril un miedo atroz que se había extendido ya hasta la última célula de su organismo.
II
A las ocho y cuarto de aquella mañana, en la sala de profesores no se hablaba. Se cuchicheaba. Todo era un revoltijo de eses silbantes, bisbiseos, risitas contenidas y llamamientos al silencio del estilo “calla, que te va a oír”. El que te va a oír leía un libro viejo sentado frente a la ventana, del todo ajeno al alboroto que su presencia había creado entre sus nuevas compañeras. A sus pies, tres pisos más abajo, el hormigueo de chavales. Unos que entran ya, otros que fuman ya. Grititos, nervios, saludos entusiastas (la eternidad del fin de semana sin los amigos): el universo a flor de piel de los adolescentes. Algo así, sensaciones arrumbadas en el sótano de la memoria, experimentaban en ese momento las profesoras –de treinta para arriba- que se habían encontrado con aquella maravillosa sorpresa de lunes.
Poco antes de que sonara el timbre, entró Celestino. Cargaba con un fajo de papeles, fotocopias y carpetas. Las dejó sobre la enorme mesa que ocupaba la sala casi en su totalidad, fue hasta la máquina de café y seleccionó “Descafeinado”. Al pasar junto a Yago le saludó con la cabeza, en un esfuerzo por resultar indiferente. Por la manera desconcertada en que le miraron los demás profesores comprendió que no lo había conseguido. El chico le devolvió el gesto y una onda de repentino bienestar se expandió por su cuerpo, aniquilando en una milésima de segundo el pavor irracional (¿irracional?) que
lo había mantenido en vela, en vilo, durante todo el fin de semana. Se reunió con sus colegas. De nuevo se disipa el bien, me anega el mal… En voz muy baja, Laura, la de Lengua:
– Tienes mala cara, Celestino. ¿Te pasa algo?
– No lo sé… Llevo desde el viernes así. Debí coger frío en la estación mientras esperaba a… a…
– ¿A Yago?
Asintió entre sorbo y sorbo de Nescafé. Un nudo le comprimía las vías respiratorias. ¿Por qué no puedo pronunciar su nombre? Todos los ojos ahora clavados en Yago, en su nuca agachada sobre el libro amarillento y roto que leía, que devoraba con la mayor concentración. Al escuchar su nombre en labios de la profesora no se volvió. Pero hubo algo. Un movimiento casi imperceptible, unos hombros convulsos. Celestino dijo mierda y luego perdón por haber dicho mierda. Había estrujado involuntariamente el vaso de plástico hasta reventarlo y se había puesto perdido. Café en la camisa, café en la corbata. Mi mujer. Me mata. Cohibido. Por el rictus arrugado de los compañeros. Delataban preocupación. Debo de tener un aspecto realmente horrible. Nunca los había visto así. Nunca me habían visto así… Se limpió con unos cleenex. Sonó el timbre y el grupo de profesores se rompió como una bandada de pájaros al escuchar un disparo. ¿Seré yo el pájaro alcanzado por los perdigones? Una voz tímida pero firme en la puerta:
– ¿Hola?
Celestino despegó la barbilla de la corbata manchada. Una chica de unos quince años aguardaba de pie apoyada contra el marco. Casi tan alta como el hombre, pelo negro y piel morena. Labios carnosos y nunca cerrados del todo, algo de pelusa aún en la cara. Perfecta consciencia de una belleza difícil de igualar varios cursos por arriba y por abajo. Vio el rastro de café en la ropa y no pudo reprimir una sonrisa burlona.
– Papá, ¿qué te ha p…?
No terminó la frase. Quedó colgada (¿la frase? ¿ella?), como colgados quedaron sus labios carnosos. Sus ojos habían saltado detrás de su padre, arrastrados por una fuerza irresistible, una fuerza que incluía el olvido de su pasado más inmediato. ¿Por qué estoy aquí, ahora? Celestino se dio la vuelta. Un escalofrío atravesó su cuerpo de parte a parte. Yago y su hija se miraban fijamente, aislados, congelados. Daban la impresión de estar absorbiéndose mutuamente. Pero él, él no parece interesado de la misma manera que ella… Es otra cosa… ¿Satisfacción? No lo sé, tal vez… Si fuera eso, ¿tendría algún sentido? Yago guardó su libro en la mochila y se dirigió a Celestino ignorando a la chica y al resto de profesores que aún permanecían en la sala. Su aplomo casi abúlico desmentía sus palabras:
– Bueno, Celestino, ya me toca, qué nervios… ¿Me puedes decir dónde está el aula B-2? Es que tengo la primera clase ahí.
– ¿La B-2? –notó que su voz había sonado como un graznido. Sin poder deshacerse del todo del temor que la deformaba, continuó-. Ésa… ésa es la tuya, ¿no, Ana?
La chica respondió con los ojos enganchados a los de Yago. Acentos metálicos, indiferentes.
– Sí, papá.
– ¿Puedes, eh… enseñarle tú el camino?
– Claro…
Tardaron unos segundos en torcer por el pasillo y desaparecer de la vista de Celestino. Alguien comentó con desdén que el chico tampoco era para tanto. Nadie tomó en serio aquella estupidez. Otra contestó que era para eso y para más. Rompieron a reír. Y a reír. Y que no dejaban de reír. Poco a poco la alegría fue subiendo de tono. Eran risas desatadas, desprovistas de cualquier simulacro de contención, descabalgadas. Tanto que a Celestino, parapetado tras sus papeles, le resultaban insoportablemente escandalosas. Más que eso: obscenas. Inhumanas. ¿Pero qué coño está pasando aquí? Salió de la sala, incapaz de aguantar esas risas repulsivas. Por primera vez en su vida deseó con todas sus fuerzas que alguna improbable inspección de trabajo obligara a Doña Emiliana a reincorporarse cuanto antes. Al llegar a casa rezó por ello.
III
Del calendario habían volado ya varias semanas. El invierno era inminente. Nieve un par de veces, sin llegar a cuajar. Como mucho, una plasta gris y sucia que empapaba las deportivas de los chavales y hacía patinar a vehículos y peatones. Los árboles, raquíticos y pelados, se bamboleaban al albur de los vientos y no pasaba semana sin que la lluvia arruinase paseos, partidos y botellones. El goteo de peregrinos camino de Santiago era constante. Lo más normal del mundo encontrárselos con las manos pegadas a una taza de café/chocolate caliente en los bares o comprando en las farmacias remedios para unos pies deshechos de tanto frío y tantos kilómetros. El ritmo de la ciudad, lento. La vida, un círculo perfecto tejido de rostros familiares y sin interés. Trato de sobrevivir a base de recuerdos, de la estela que dejaron en mi alma las emociones que un día habitaron en ella… El farmacéutico despachó yodo y unas tiritas y farfulló algo a modo de saludo. Celestino se sentó en una
de las dos sillas de mimbre junto a la puerta y esperó impaciente su turno. Sábado mal día. Cantidad de gente que sale a aprovisionarse de todo, incluidas medicinas. Para dormir, para soñar, para no hundirme, para tener hambre, deseo, para que no me duela, para lo que sea, pero algo. ¿Hay alguna diferencia entre ellos y el desgraciado que pide ahí fuera, en el Gadis? Demasiado para mí, pensó Celestino. Somos débiles, merecedores de misericordia y comprensión. Yo no puedo ir más allá. Dejó en el suelo la bolsa con la verdura, la fruta y el congrio y se dirigió al mostrador.
– ¿Qué tal todo, hombre? ¿Cómo va?
– Bien, bien…
El farmacéutico sonrió, medio incómodo. No me preguntes nada, por favor. Celestino se llevó la mano a la garganta. Dijo que le molestaba algo al tragar, me habré destemplado, y carraspeó, un poco por hacer más creíble su historia. Porque la verdad era que estaba perfectamente. Al menos de salud. Eran otras sus preocupaciones. Todo el mundo le decía que no, que tranquilo, que Yago es un chico estupendo y que la gente está encantada con él. Y sí, si yo no digo que no. Pero en realidad por qué lo dicen ellos, por qué así, tan categóricamente. Si no habla, no se relaciona con nadie, no se le ve por Astorga, ni de día ni de noche… Y luego están las niñas, que no le quitan ojo, que lo idolatran, que lo imitan. No dejan de leer, cuando hasta que llegó Yago poco menos que te tiraban los libros a la cara. Ahora andan con ojeras todo el día. Y es de leer, que yo las veo, al menos a la mía. La mía… Igual ése es el problema. Mi mujer me dice que estoy celoso, sonríe y luego me pellizca el moflete. Quizá sí. Yo también soy débil, merecedor de misericordia y comprensión. Pero más allá de eso, hay algo… Es acercarse él y una mezcla de horror y placer me corta el alma, me ahogo, y cuando se aleja, el horror permanece pero lo otro no, tengo tanto miedo que evito cruzármelo por los pasillos. Y si lo hago, con un ojo me llena de paz y con el otro parece que va arrancarme el corazón de cuajo… No-no sé ni lo que digo, pero necesito información, saber qué hace, quién es, adónde va, con quién habla, si es que habla… Algo. Por eso estoy aquí, para saber de él.
Se marchó poco más o menos como había venido. El farmacéutico no sabía nada. Que pagaba religiosamente el alquiler cada lunes y poco más. No, visitas no tenía. O él no las había visto. Y no, no le había comentado nada sobre nada ni nadie. Tampoco es que estuviese pendiente. No, claro que no. Si no es por nada, es que se le ve siempre al hombre tan solo… Celestino hablaba de manera distendida. ¿Qué había de raro en ello? Era sólo un hombre bueno preocupándose por otro miembro de su especie. Al menos eso se repetía mientras se palpaba el bolsillo de la camisa para comprobar que la estampita con su Santa Marta, la patrona de todo esto, seguía allí insuflando bienestar. Sólo que esta vez la bomba de amor reconfortante parecía andar más baja de revoluciones. Dos campanadas. Se le había hecho tardísimo. Y todo por espiar, por desconfiar, por sospechar de otro hombre que no me ha hecho nada. La palabra “envidia” en su cabeza destacada en letras de neón. Encendió el móvil y vio varias llamadas perdidas de su mujer. Los platos vacíos y el congrio en la bolsa. Tono clásico en el teléfono. El ring-ring de toda la vida.
– Dime, cariño
– ¿Dónde andas?
– Llegando ya…
– Bueno, no tardes –se hizo el silencio, pero no colgó. Hubo un par de arranques abortados al primer aliento hasta que finalmente se decidió-. Tienes que hablar con la niña, Celestino. Ahora le ha dado por no comer nada cocinado. ¿Te lo puedes creer? Aparte de que no ha salido del cuarto en toda la mañana… Todo el santo día leyendo, qué obsesión…
– ¿Ha ido a la iglesia?
– ¿Pero no te acabo de decir que se ha pasado toda la mañana encerrada? Que se le ha olvidado, me ha dicho. De verdad que no sé dónde tiene la cabeza últimamente…
Celestino no respondió al instante. Un suspiro, mezcla de tristeza y resignación.
– Bueno, ahora después de comer hablo con ella. Un beso.
Pero no hablaron. Cuando llegó a casa, la niña ya se había marchado a casa de Bea a pasar la tarde. Llamó luego para preguntar si se podía quedar a dormir, que los padres de Bea se habían ido a pasar el fin de semana a Gijón y que habían pensado en hacer una fiesta de pijamas con el resto de amigas. Por favor, papá, que nunca te pido nada… Celestino se ablandó rápidamente. Gracias, papá. Te quiero. Yo también. Mua. Volvió al sofá. Cambió de canal, harto de leones y cocodrilos. En la autonómica echaban el típico western de sábado por la tarde. Abrió el Diario de León por la parte de atrás. Río Rojo, con John Wayne y Montgomery Clift. Su mujer salió de la cocina con los guantes aún jabonosos, se plantó delante de la tele y murmuró hay que ver qué guapo era Montgomery Clift. Aguantó allí un par de minutos y luego volvió junto al estropajo con fuerzas renovadas y expresión ensoñadora, como si en lugar de una pila llena de cacharros grasientos, allí le aguardase un vaquero herido a la espera de sus amorosos cuidados. Celestino desvió la mirada al sofá vacío de su derecha. El fantasma de su niña riéndose a mandíbula batiente con las pelis de los Hermanos Marx le sumergió en una sima de insoportable nostalgia. Pero si no hace nada de todo eso… Cerró los ojos. Se durmió mucho tiempo más tarde, con el sabor salado de las lágrimas en los labios.
IV
Despertó desorientado. Dolor de cabeza. Las luces apagadas, la televisión en mute. Fuera, oscuridad impenetrable. El reloj marcaba las diez y media. Pero de la noche. Y pasadas. Se incorporó aún con los sentidos agarrotados y caminó con cierto aturdimiento hasta el interruptor. Un mensaje de su mujer en el móvil, a las 21:37: “me voy a entretener. Hay garbanzos con bacalao en el frigo. Besos.” Se quedó pensativo, con la mirada rebotando en los cristales negros. Mi mujer con las amigas, la niña con las amigas. ¿Y yo? Sí, ¿y tú, Celestino?
Sonó el teléfono de casa. La madre de Bea. Que si sabía dónde estaba su hija. ¿Cómo? ¿Pero no iban a pasar allí la noche todas las amigas porque vosotros estabais fuera? ¿Qué? No, nada de eso. Sí que teníamos planes de ir a Gijón, pero Pajares estaba cerrado y decidimos volvernos. Y aquí no hay nadie, ni ha dejado ninguna nota, y tampoco me coge el móvil. Un tono de histeria comenzaba a envolver cada una de las palabras de la madre de Bea. Celestino prometió avisar en cuanto hablara con su hija y colgó. Antes de marcar el número de Ana, ya sabía que daría desconectado. Y eso que yo no fui cocinero antes que fraile. Cogió el abrigo y salió escopetado.
Eran poco más de las once cuando llegó a la muralla y de las once y media cuando dejó la Eragudina después de haber peinado cada grupito de chavales en busca de su hija. Embutidos en sus abrigos, sentados en círculo en torno a la bebida, parecían pieles rojas haciendo un alto en sus migraciones de invierno hacia los territorios de caza. La mayoría de ellos eran o habían sido alumnos suyos. Todos se quedaban más helados de lo que ya lo estaban cuando descubrían al profesor de religión abriéndose paso entre botellas de alcohol barato y vasos de plástico, preguntando por su hija con los ojos húmedos, achinados por las ráfagas de viento bajo cero que los montes de León vomitaban sobre la ciudad. No, no la hemos visto. No, no suele venir por aquí. No, sus amigas tampoco. Sí, si la vemos o sabemos algo le llamaremos. No se preocupe. Pero se preocupaba. Mucho más que eso. Estaba tan aterrado que ni siquiera había en él lugar para la ira. Ideas locas que se le subían a la garganta… Sólo le salvaba de caer en la desesperación el hecho de que varias de sus compañeras estuviesen también desaparecidas, teóricamente juntas. Vagó por la noche de Astorga sin rumbo durante horas. Buscó y rebuscó en los pocos pubs que aún quedaban de la fiesta de los ochenta, recorrió los parques, los portales, las plazoletas, el Jardín de la Sinagoga, cruzó llamadas con los padres de todas las niñas, con la policía, con su mujer… hasta que llegó un momento en que, poco antes del amanecer, se sentó en uno de los bancos de la muralla, rodeado de bolsas y cristales, y se quedó idiotizado con la mirada muerta, disuelta en el rojo del sol naciente. No sentía nada. Un vacío inmenso que se lo había tragado todo: el miedo, la rabia, la pena y la angustia. Prácticamente sin batería. Un estertor. Del teléfono. Y mío.
– ¿Sí?
– Hola, Celestino. Mira, estáte tranquilo, las tenemos aquí en la comisaría y están perfectamente, con un poco de frío, ná más. Las hemos encontrao inconscientes en Castrillo, debajo del puente romano… –el policía disminuyó el volumen de su voz hasta dejarlo en confidencial-. Eso sí, una cosa, Celestino, como son menores y son niñas que hasta ahora no han dao problema ninguno, hay algunos detalles que vamos a dejar fuera de lo que es el atestao, porque nos parecen innecesarios, que podrían complicarles la vida… Al fin y al cabo, esto son gilipolleces de la edad, Celestino.
Ni fuerzas para replicar.
– Me refiero a que no vamos a hacerles análisis de lo que sería sangre ni de nada, a ver qué habían tomao –una nota de vergüenza veló el sonido-. Pero lo que sí deberías saber que nos hemos encontrao a las niñas medio desnudas y que había un montón de animales muertos ahí alrededor… A ver, nada importante: lo que vienen siendo conejos, ardillas, algún topillo… No, miento, topillos no… De hecho, tu hija… bueno, no sólo tu hija…
– Mi hija qué.
– Pues… -el policía maldijo en silencio- nada, joder, que tenía los labios manchaos de sangre, Celestino. Y los animales estaban así como despanzurraos, sabes cómo te digo, ¿no? Era un poco desagradable todo, te puedes imaginar… Una escena rara de cojones… ¿No harán la güija esa o algo las niñas? En fin, lo que está claro que algo tomaron, y que se les fue la mano también, así que estad un poco encima de ellas, ¿de acuerdo? De todos modos, tampoco hagáis de esto nada del otro mundo, Celestino, que ya te digo yo que seguro que no se va a repetir…
Con el cerebro caído por las horrendas revelaciones, aún fue capaz de hilar una frase de compromiso.
– Eso espero… En fin, muchas gracias. Ahora mismo me paso a recogerla.
– Una cosa antes de que cuelgues, Celestino –ruido de papeles consultados-. ¿Te suena el nombre de Yago?
Un rayo que me parte en dos, que me abrasa las entrañas y que me reduce a la nada. Sintió que por un momento no podía respirar. El primer impulso fue el de estampar el móvil contra el suelo. Lo dominó. También la voz.
– Sí, ¿por qué?
– Nada, porque es el nombre que pronunció tu hija cuando la despertamos. ¿Quién es? ¿Su novio?
La pregunta quedó suelta, flotando en el aire. Durante unos instantes, Celestino permaneció allí, también inmóvil en el aire, con el rostro descompuesto, enfermo, como la estatua herrumbrosa de un hombre a punto de reventar por dentro.
V
El lunes por la mañana ni la niña ni Celestino se dejaron ver por el instituto. Ella estaba resfriada, él se había pedido un día de asuntos propios. De lo del fin de semana, ni palabra. Uno de los hermanos de Celestino, psicólogo, les había aconsejado que no la presionasen, al menos los primeros días. Celestino llamó a la puerta del cuarto de Ana, empujó con suavidad.
Dormía apaciblemente, mecida por el silencio y la calefacción de gas natural. Los cristales empañados la protegían de un mundo lluvioso y hostil. Se acercó a ella y los labios a sus mejillas rojas, calientes. Tenía algo de fiebre. Celestino se pasó la mano por el escaso cabello que aún resistía la maldición de los años y de los genes y paseó su mirada acuosa por la habitación. Aún decoraban las paredes los mismos posters y corchos que Ana había ido colgando a lo largo de su infancia, los mismos peluches abrazados a su cama, la misma letra con enormes círculos sobre las íes. Pero bajo el edredón de gatitos de colores ya no respiraba lenta, trabajosamente, una niña vulnerable, mi niña. Eso me dicen, que ya no lo es. Pero ellos no pueden ver esto, verla ahora… Celestino cerró la puerta. En una hora y pico, cita en León, en la Dirección Provincial de Educación.
Hora y pico cumplida.
Qué tal, Angelines. Dos besos. Se sentaron frente a frente. Viejos conocidos. Un ordenador culón y amarillento ocupaba casi la mitad de una mesa sobre la que inclinaba su tremendo busto una funcionaria igualmente culona y amarillenta. Celestino tosió. Se había colocado una aséptica sonrisa de espera y contemplaba con ojos huecos los cuadros anodinos que alguien con poco presupuesto y menos gusto había colgado aquí y allá por las paredes de la Dirección. A ver… Sí, el chico éste, Yago, me consta aquí. Lo que no me deja es entrar… ¿Y dices que éste es su segundo destino? Celestino asintió, con la mirada en diagonal hacia el suelo. Aún no había conseguido anular del todo la vergüenza y la culpa. Se decía que todo era por la niña, por su seguridad, por descartar cualquier cosa rara. Pero en el fondo, una vez arrancadas las capas y capas de auto-justificación, no dejaba de atormentarle
la idea de si todo esto no sería el típico caso de psicosis alimentada por celos de padre inseguro, un remedo invertido de Edipo: la venganza de un cincuentón resentido y abrumado por la belleza y juventud que nunca llegó a poseer. Pero no. Algo pasa, estoy seguro. Los animales, la sangre, los libros… Eso está ahí, no me lo invento. Y parece perpetuamente hipnotizada, enajenada, de aquí para allá medio ida, como un autómata, como si no la moviera una voluntad propia, y siempre él, en su boca, en sus pensamientos, en los de todas… ¿Es culpable él de eso? No lo sé, la verdad, no lo sé. Pero ella es el espectro de mi hija, sólo carne hoy, esta mañana, cuando dormía bajo mi techo, entre mis paredes. Lo tengo, tengo derecho a hacer esto.
La extrañeza de Angelines lo devolvió al presente.
– Qué raro, Celestino, es imposible encontrar nada… Ni su anterior instituto, ni la ciudad, ni la provincia… Nada, es como si hubieran borrado el archivo, qué absurdo… –levantó la mirada de la pantalla y la enfrentó a la de Celestino-. Lo siento, Celestino. Déjame que lo mire otra vez estos días y si encuentro algo, te llamo. Pero qué raro, oye… -repitió, perpleja.
Se levantó para despedirle. Y quizá por casualidad, quizá contagiada por la agonía que velaba los ojos dolientes de Celestino, sintió ella también la zozobra en el centro mismo de su corazón. Le cogió del brazo con las dos manos, bajó la voz y entre tóxicos vahos de tabaco y perfume preguntó:
– ¿Quién es este chico, Celestino?
Celestino se encogió de hombros mientras una sonrisa de impotencia asomaba a sus labios:
– Eso me gustaría saber a mí…
En la calle llovía a mares. Desplegó el paraguas y caminó a paso ligero por la calle de la Corredera. Llevaba los bajos de los pantalones empapados, pegados a sus pantorrillas flacas. El frío. Se sentía enfermo y cansado. Entró en una cafetería. Café manchado, muy poquito café, por favor. Y una barrita con tomate y sin aceite. El sonido de la tragaperras, Ana Rosa en la tele, la máquina de café, una voz de hojalata que exclama “¡premio, premio!” con su excitación también de hojalata, monedas en cascada: clinclinclinclín. Esas mismas monedas de nuevo al vientre de la máquina. Aturdimiento, brochazos de irrealidad. Pidió unas páginas amarillas. ¿Los remordimientos? Enterrados en cal viva. Letra D de Detectives. Escogió una agencia con nombre de héroe griego: Argos, el gigante de los cien ojos. Muy propio. Llamó y concertó una cita para dentro de media hora. Le temblaba la mano. Exageradamente. Al llevarse la taza a los labios, derramó casi todo el contenido. Señor, dame fuerzas, dame paz. Volvió por un momento su atención a la pantalla. La policía buscaba el cuerpo de aquella niña asesinada hacía ya tantos años. Un presentador de rostro melifluo y tono inquisidor clamaba justicia. Los padres afirmaban demacrados que su vida era un infierno a jornada completa. A pocos metros de Celestino, el camarero murmuró “pobre gente, cuánto hijoputa suelto hay por ahí”. Pagó y se marchó del local. En el taxi no pronunció ni una sola palabra. Sólo podía pensar en que nunca crees que te vaya a tocar a ti. Pese a que afuera caían chuzos de punta, bajó la ventanilla y dejó que la lluvia refrescara su rostro enfebrecido.
VI
En la clase de segundo de la ESO los chavales recitaban el Ángelus con tono monocorde, casi de fastidio. Era viernes, las dos y treinta y cinco. El timbre ya había sonado hacía varios minutos y las voces y gritos de jolgorio de los demás cursos se filtraban a través de las paredes y cristales que malamente sellaban el aula. Pero ahí seguían los de segundo, con los culos rebotando en las sillas de puro nervio y las palabras santas revoloteando alicaídas en el aire. Pero no había tu tía. Al profesor Celestino se le había metido entre ceja y ceja escuchar hoy la oración hasta el final y sanseacabó.
– (…) derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros que por el anuncio del Ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos, por su pasión y su cruz, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor, Amén.
Expectación en las miradas. Celestino que tarda en dar el permiso para salir. Permanece rígido contra el respaldo, envarado, como si el Ángelus aún siguiera bombardeando su alma en carne viva con proyectiles cargados de muerte y resurrección, de gracia y cruz. Mierda, qué rollo. Finalmente da el ok. Podéis iros, buen fin de semana. Los niños dicen “igualmente, profe”, repentinamente inundados de buenos sentimientos. No hay lugar para el rencor. Sólo para las carreras, los chillidos de felicidad, los planes de esta tarde y también los de mañana. Son criaturas santas, bien lo sabías tú, Señor.
Recogió sus cosas con parsimonia. Cerró el aula. Todo tan lentamente que pareciera no querer tener que hacerlo. Fue el último en marcharse del instituto, conserjes incluidos. Pero en realidad sólo se estaba asegurando de no encontrarse con nadie al salir. ¿Con nadie? Desde el lunes, el martes más bien, algo había cambiado. Los ojos de Yago le buscaban, no se despegaban de los suyos. No cruzaban palabra, ni siquiera el buenos días de la mañana, pero esos ojos de Yago le perseguían en silencio, le acosaban, le hostigaban.
Era completamente descabellado, por supuesto, pero Celestino había llegado prácticamente a persuadirse de que el otro sabía lo que él pensaba, las traicioneras intenciones que albergaba… Y peor aún: que estaba al tanto de que había contratado a una gente, a unos extraños al fin y al cabo, para que investigasen su pasado. Ahora la mirada de Yago rezumaba odio, violencia…
¿O era una alucinación, el siguiente paso de la fantasía que Celestino se había montado en esa cabeza debilitada y cruelmente traviesa? Porque nadie más reaccionaba con miedo o aprensión ante Yago. Al contrario, lo adoraban, lo exaltaban casi como a un Dios, había pensado Celestino un día. No eran opiniones, eran himnos los que se escuchaban acerca de él… Todos estaban delante cuando Yago lo apuntaba con esos ojos rabiosos, dementes, inyectados en cólera y frenesí. Pero –qué locura- el comentario más común de los compañeros era “hay que ver el aprecio que te tiene, Celestino”. ¿Me estaré volviendo loco? ¿Me estará volviendo loco…?
Apareció a comer pasadas las cuatro. Su mujer durmiendo la siesta, la niña en su cuarto enganchada a uno de esos libros polvorientos y roídos que almacenaba debajo de la cama. Fue un saludo sin vuelta. También ella le era hostil. ¿Qué lees? A ti qué te importa. Mientras se alejaba en dirección a la cocina escuchó el sonido del pestillo deslizarse en el pasador de la puerta de Ana. No quiero intrusos. No te quiero a ti. Metió un plato de lentejas con chorizo en el micro, tecleó tres minutos y se sentó a esperar. Reparó en una nota que alguien había dejado bajo sus cubiertos. La letra de su mujer. Que llamara a ese teléfono en cuanto pudiera. Llevaba cuatro números pulsados cuando el móvil le remitió directamente al contacto “Agencia Argos”.
Después de oír el informe, no se movió. Sentía un peso indecible en el pecho y respirar le suponía un tremendo esfuerzo. La boca seca, un zumbido en los oídos. Quiso beber un vaso de agua, pero el tembleque era tal que el cristal chocó contra sus labios y a punto estuvo de astillársele un diente. Dejó el vaso intacto. Se sentó, se levantó, volvió a sentarse. Entre espasmos de angustia, pinchazos en el corazón, repasó en su cabeza lo que acababa de comunicarle el de la agencia. No les había costado mucho encontrar el instituto en el que Yago había dado clase el curso pasado, no más de unas cuantas horas pegados al teléfono y al ordenador. Un pueblecito salmantino, San Juan de Tormes. Me desplacé allí a hablar con gente del instituto, profesores, alumnos… Al final supe por varias personas que al parecer hubo un supuesto tema de abusos con una alumna. Lo denunció una profesora, pero después se desdijo o se retractó, no sé… el caso es que la cosa no fue a más. Intentamos localizar a la profesora, pero era también una interina y se marchó antes incluso de que se le terminara el contrato. Muy raro. Por desgracia, no nos ha sido posible obtener dato alguno sobre ella. La familia de la niña se mudó también. Eso no quiere decir nada, como usted se imagina, en los pueblos ya sabe lo que pasa con estas cosas, los comentarios que hay, las miradas… mucha presión para la niña y los padres, seguramente. De todos modos, si yo fuera usted pondría esto en conocimiento de la policía de alguna manera, para que al menos estén sobre aviso. Puede que el chico no haya hecho nada y que todo fuera un invento de la niña o de la profesora, que por lo visto estaba loca perdida por el tal Yago, o eso dicen en el pueblo, pero si de verdad es un depredador sexual más vale que esté vigilado en la medida de lo posible. Más trabajando en un instituto, desde luego, rodeado de niñas a todas horas… Y perdone si le estoy alarmando, pero tengo una niña de esa edad y en este caso en concreto le reconozco que me cuesta separar, ¿me entiende?
Celestino le entendía. Caminó medio zombi hasta el salón. Cada poro de su cuerpo supuraba sudor frío. Consiguió calmarse un poco y decidió despertar a su mujer. Boca abierta, mano en la boca. Los ojos como platos, dilatados de sorpresa y terror. Qué dices… Mientras hablaban en voz muy baja, a golpe de susurro, se escuchó el sonido guitarrero de un móvil en algún lugar de la casa. Es el de la niña. Pasaron dos minutos en absoluto silencio. Después, otro sonido: el de la puerta de la calle al cerrarse. Celestino clavó en su mujer unos ojos arrasados por el sentimiento, atormentados por el presentimiento.
VII
Se acercó hasta el antiguo albergue de peregrinos a eso de media tarde. Un par de zetas aparcados en la puerta, otro par de policías fumando apoyados en el capó. Entró sin protocolo ninguno, directamente a ver a su amigo Roberto. Durante un instante fijó su atención en un cartel lleno de rostros de fugitivos buscados por la justicia. Rostros sucios, amargados, sombríos. Miradas embotadas, de lerdo. Ninguno de ellos, ni ella, tenía aquella piel, aquel pelo, aquellos ojos de Yago… aquella juventud de cuerpo y alma. Aquella aura de ángel, divina. ¿No seré yo, Dios mío? ¿No estaré disfrazando de amor de padre lo que no es más que odio? ¿Y si aquella profesora vio lo que quiso ver, celosa y vengativa, igual de celoso y vengativo que podría estar siendo yo ahora…? ¿Y si estuviera siendo yo su sanedrín? Entonces, no tendría perdón, tú quizá me perdonarías, en tu bondad infinita, pero yo nunca podría hacerlo…
¿Pero y si tengo razón? ¿Y si todo aquel pánico que siento cuando me mira, me habla o simplemente está cerca de mí es el instinto que me llama a gritos,
el bien que habita en mí que se revuelve repugnado ante el mal que habita en él? ¡No puedo, no tengo otra alternativa!
En veinte minutos estaba de nuevo en la calle. Aparte de promesas vagas de echarle un ojo esta semana, que ahora estamos muy liados, no había sacado nada. Si acaso, una fama vergonzosa de padre histérico y sobreprotector. Si retiró la denuncia y dicen que le gustaba el otro… a mí eso me huele fatal, Celestino, si te contara yo lo que hacen algunas sólo para joder al marido o por la custodia de los hijos… Perdió la cuenta de las horas que anduvo errante por la ciudad: de la vieja estación de tren hasta el seminario, del cruce de Castrillo hasta el de Morales, la casa de los Panero, una vuelta por los desaparecidos rosales del Jardín, la muralla… incluso pasó un par de veces bajo de balcón de Yago, ciego con las ventanas cerradas y las persianas echadas. Cuando levantó la vista del suelo era ya de noche. Se preguntó si habría llegado ya la niña a casa. Echó mano al móvil. Sin batería, para variar.
¿Y yo? Tampoco él andaba muy sobrado de fuerzas. Tardó unos segundos en reconocer el lugar al que había ido a dar en su deambular. Muy en las afueras, cerca de la plaza de toros. Unas pocas casas humildes rompían el paisaje mesetario, de llanura fría, que se extendía ante sus ojos. Ni el tato por la acera. Menos de cuatro, cinco grados. Luces en las ventanas, una cena caliente. Sombras que se acercan y después se alejan de los cristales amarillos. Yo también soy, era, una de esas sombras.
Se disponía a regresar cuando algo le llamó la atención. Una persona bajaba por la cuesta desde Astorga a toda prisa. Celestino se mantuvo en la oscuridad, fuera del alcance de las farolas. Pasó como un rayo a su lado, pero aun así tuvo tiempo para reconocerla: Bea, la amiga de Ana. ¿Adónde iba a esas horas, sola? Por allí no había más que pueblos, y ninguno tan cerca como para ir a pie y de noche y menos con quince años. La llamó a voces. No, no respondió. No hizo el menor caso. Probablemente ni siquiera le había escuchado. Parecía alterada y obsesionada con seguir corriendo, entre jadeos, la coleta que se cimbrea de un lado a otro, los cinco sentidos puestos en aquella carrera inverosímil, fuera de toda lógica, de todo lugar. Continuó corriendo durante doscientos o trescientos metros más y entonces se detuvo bruscamente. Celestino pudo distinguir que tecleaba algo en el móvil. De inmediato apareció un coche que no era el viejo Focus de los padres de Bea. La niña se subió en él y el coche dobló en dirección a Astorga, a Celestino. Al llegar a su altura, la luz de la calle alumbró por un momento el coche, que metro a metro se comía voraz la carretera. Y lo que la luz apagada de la farola le mostró fugazmente, en un instante atroz de inconmensurable espanto, fue a Yago al volante, con el rostro plácido, la sonrisa de ángel encajada bajo aquellos ojos de diabólica dulzura, y Ana, mi niña, en el asiento de al lado, la boca entreabierta, la mirada de cristal, nula. Celestino cayó al suelo fulminado mientras el coche pasaba de largo a toda velocidad, impertérrito, inmisericorde, ¿la fuga de un crimen ominoso aún por cometerse? Pero a mí me ha atropellado el mundo, el golpe me ha caído desde el mismísimo cielo. Vio al coche alejarse, perderse en la negrura, y torcer hacia la izquierda, hacia Castrillo. Arrojó el móvil inservible contra el asfalto. Quedó allí despachurrado, con sus piezas muertas desperdigadas aquí a allá, abierto en canal, igual que el alma de su antiguo dueño, allí tirados los dos.
VIII
Vio la señal con la vieira e interrumpió su marcha un segundo para mirar atrás. De paso coger aire. Astorga en el horizonte, a menos de tres kilómetros. Tan lejos. Trató de imaginarse qué estaría sucediendo en los aledaños de aquella catedral encendida, del palacio, en las callejuelas angostas y mal iluminadas que se multiplicaban desordenadas tras los muros de la ciudad. Prisas, lágrimas, reproches. Y llamadas, decenas de llamadas a la policía de padres a medio camino entre la ira y el pánico, de nuevo traicionados por sus hijas, rotas ¿para siempre? la confianza y la inocencia. Respuestas planas de la policía: no son ni las diez, señora, tranquilícese, si en un par de horas no ha vuelto saldremos a ver si la encontramos… Su propia mujer desorientada y asustada, sin marido, sin hija, sin noticias de nada ni de nadie. Celestino volvió al camino. Movía las piernas lo más rápido que el aire gélido y la edad le permitían. Aun así, había calculado que le llevaría menos presentarse él mismo en Castrillo y sacar a las niñas de allí que llegar hasta Astorga, ir a la comisaría, explicarse y convencer al superior. Además, si le creían, ¿qué?
¿Era delito montarse en el coche de un profesor? ¿Y si las estaba llevando a casa? ¿Y si, después de todo, se estaba ocupando de ellas, haciéndoles un favor a unos padres que no se preocupaban lo suficiente de sus niñas y las dejaban solas y expuestas a los peligros del frío y de la noche? Eso podría decirle también el comisario. ¿Y llevaría razón? No, no la llevaría. Pero cómo. Por Dios. Que no. Que tú a mí no me engañas, que llevo preparándome toda la vida para este encuentro y que te reconocí desde el momento en que te vi, en que me miraste con esos ojos hinchados de perversión y vicio. Yo sé quién eres, qué eres.
Se internó entre las casas de piedra ciclópea, maragatas, de Murias de Rechivaldo. Amenazaba el invierno. Las casas cerradas. Ni un mesón, ni un teléfono. Finalmente divisó una luz tenue: Hostería El Jerga, cocido maragato todo el año a 19’95. Dentro olía a sopa de ajo y pimentón. La chica de la recepción dibujo una mirada alerta en su rostro. ¿Tan malas pintas tengo? Buenas noches. …Enas. Celestino pidió permiso para hacer una llamada. Me he quedado sin batería y mi mujer debe de estar intranquila. Claro. Primer intento: fallido. El segundo lo mismo. Tuvo ganas de gritar.
– ¿No le da cobertura? Pruebe a ver en la plaza de la iglesia, es justo ahí detrás. Ahí suele haber…
Celestino dijo que gracias, pero que era igual, que tenía mucha prisa. Le pidió a la chica que siguiera intentándolo y que si su mujer al final le cogía le dijera que mandase a alguien a recogerle a Castrillo. En la expresión de la chica la alerta se redobló.
– ¿Va a ir ahora a Castrillo andando? ¿Por qué no se queda aquí mejor hasta que venga alguien a por usted?
Impaciencia, casi súplica. Déjeme en paz, se lo ruego. Lo verbalizó:
– No, no, muchas gracias, pero tengo que ir. Es muy importante – suavizó un instante el tono-. Por favor, haga la llamada que le he pedido –y repitió-: Es muy importante.
Ya salía de la hostería cuando la chica hizo un último intento:
– Señor, tenga cuidado. Ha habido un par de ataques el mes pasado en el camino.
– ¿Cómo que ataques?
– Sí… hay gente que dice que son perros, otros que lobos… Yo no sé. Pero parece que son tres o cuatro hembras que andan juntas por el monte con los cachorros y a un ciclista el otro día casi le arrancan una pierna a mordiscos…
Y mi niña sola… Se corrigió al instante: sola no, con el monstruo. Echó a correr por el camino. Una quemazón le subió repentina de los pulmones a la boca arrasando a su paso esófago, garganta y laringe. Aminoró la velocidad. Se maldijo a sí mismo, a su naturaleza endeble, pusilánime. A su derecha, el monte negro, silencioso; a la izquierda, la carretera que se extendía en paralelo al Camino de Santiago, mal señalizada y vacía de coches. Aullidos en la distancia, ladridos. Se preguntó si habría motivos reales para preocuparse por eso. Historias de lobos le habían contado muchas de pequeño al calor del brasero, en casa de tío Antonio, aquella criada analfabeta y casi ciega. Pero lobos allí no había visto nadie nunca. Otra cosa eran los perros, los perros salvajes, esas bestias infaustas, asesinas, a las que todos tememos… Al final de la recta, bañados por la luz blanca de la luna, atisbó los cipreses que anticipaban la entrada a Castrillo de los Polvazares. Antes de poner el pie en el pueblo, la señal de la cruz, el beso.
Conocía el puente romano. De pequeño él y sus amigos lo llamaban el puente de la Bruja. Ignoraba por qué. Supuso que los niños aún lo llamarían así. La tierra roja, arcilla, estaba húmeda. Barro en los zapatos. Por encima de los tejados bailaba el humo de algunas chimeneas en una especie de danza de cortejo en honor de las nubes con las que estaba destinado a fundirse. Celestino tiró para la explanada. Detrás, el puente. Tenía miedo, terror a lo desconocido, a lo posible. No pensar, no imaginar. Luego fue real…
Primero unos sonidos distantes, animales. No exactamente en el puente, sino algo más allá, en el monte. Y tampoco exactamente animales. Más tarde, pasado el puente, alaridos. Pero no de sufrimiento ni de dolor: una mezcla informe de rugidos, gritos, chillidos, aullidos, gemidos… ¡pero todos de origen humano! O pre-humano, el bramido inarticulado y brutal de los seres primigenios, amorales, anteriores a la razón, al dogma, al logos que todo lo rige. Al principio, era el caos… Aterrorizado, Celestino se escondió tras un árbol. Se dio cuenta de que lloraba. Trató de rezar, pero de su boca sólo brotaron balbuceos inconexos y babosos. La espalda pegada al árbol, giró el cuello para contemplar mejor la horrífica ceremonia que allí tenía lugar. Distinguió a Yago, iluminado por la luna y una hoguera que crepitaba a sus pies. Sostenía una culebra en cada mano, desnudo, coronado su cabello rubio con flores blancas, mordía las cabezas de aquellos pobres bichos y escupía su carne pútrida al fuego. Las niñas tiradas en el suelo, vestidos blancos, descalzas, reptando con sangre en la boca, gritos extáticos al cielo, al cosmos negro, cantos sin música ni letra, entregadas a apetitos prohibidos, indecibles. Él y su eterna sonrisa. ¿Ves esto? ¿Lo ves? He creado un mundo, yo también he creado un mundo. Y yo también te digo: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y tú no crees, no, tú eres el violador de nuestro santuario, el revelador de nuestros secretos… De pronto, Yago lo miró a través de la noche. No se apagó su sonrisa… se acentuó. Extendió un brazo, gotas de sangre de serpiente que riegan la tierra, y apuntó a Celestino. Las niñas arriba, Ana la primera. De la noche emerge Celestino. Grita enloquecido:
– ¡Niñas, corred!
Y las niñas corren. Pero no huyen, atacan. Le atacan. Como un enjambre de abejas rabiosas se abalanzan sobre el hombre. Caen todos al suelo confundidos. Celestino llama a voces a su hija. ¡Ana, Ana, amor mío! De entre el marasmo aparece el rostro de Ana. Un escalofrío de horror. No hay familiaridad en su mirada. Porque en su mirada no hay nada. No es Ana, ni siquiera es humana. Celestino llora, chilla, patalea. Trata de desembarazarse de las niñas, pero es inútil. Ellas sujetan sus brazos y piernas y tiran de ellas. Poco a poco lo consiguen, Celestino nota cómo se desgaja, cómo se le separan la carne, los huesos, los músculos. La que en otro tiempo fue su hija, su niña, se lanza con furia sobre su cara. Hunde las uñas de sus dedos finos y largos en los ojos de su padre y se los arranca salvajemente. Él quiere gritar, traspasado de dolor e incomprensión, pero sólo burbujas de sangre negra se le caen de la boca. Otras niñas le muerden el estómago, la ingle. Celestino ya no ve, ya no oye, ya no siente. Se muere. Cuando consiguen partirle y cortarle el cuello a base de dentelladas ya hace rato que no respira. Su cabeza, congelada en un último rictus de horror, corre de mano en mano entre los atroces himnos de victoria de las niñas. Su rey, su Dios, observa complacido la escena. Uno de sus rubios bucles se posa amable sobre el pelo de Ana. Ella y todas lo abrazan con fuerza. Nunca antes se habían sentido así, tan felices, tan llenas de algo que los menos ortodoxos de nosotros bien podríamos llamar amor.
Al despuntar el día, cuando se presentó la policía local en el lugar acompañada de la Guardia Civil, tres o cuatro perras salvajes hurgaban con
sus hocicos en el cuerpo desmembrado de Celestino. A unos cuantos metros de sus compañeras de jauría, otra, ávida de las partes blandas, roía con rabia la cabeza del hombre. Las abatieron a tiros. Nadie, ni policía ni civil, dudó jamás de la autoría culpable de aquellas perras salvajes, esas bestias infaustas, asesinas, a las que todos tememos.






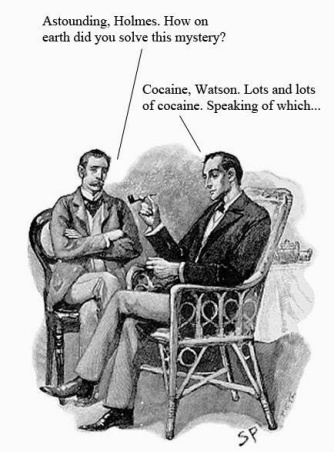
 Una y cuarto de la mañana, sentado delante de un ordenador que ni siquiera es mío en una habitación que tampoco es mía. Me pregunto cuántas cosas me quedan. Quizá sólo la fábrica de mierda en la cabeza. Esa sí que está y sí que es mía. La noto, sí la noto, sí que la noto. Noto cómo saca paladas de mierda a destajo, sin descanso, una tras otra, en turnos de veinticuatro horas al día siete días a la semana, y cómo me embadurna de mierda las paredes del cráneo. La mierda también es mía. Lo único que me queda. Me crujen los ojos. Ojalá no tuviera que pensar así.
Una y cuarto de la mañana, sentado delante de un ordenador que ni siquiera es mío en una habitación que tampoco es mía. Me pregunto cuántas cosas me quedan. Quizá sólo la fábrica de mierda en la cabeza. Esa sí que está y sí que es mía. La noto, sí la noto, sí que la noto. Noto cómo saca paladas de mierda a destajo, sin descanso, una tras otra, en turnos de veinticuatro horas al día siete días a la semana, y cómo me embadurna de mierda las paredes del cráneo. La mierda también es mía. Lo único que me queda. Me crujen los ojos. Ojalá no tuviera que pensar así. Hay mucha gente cuya inteligencia admiro y cuya bondad venero que me insiste últimamente en la capacidad quasi omnímoda de la voluntad como motor y configurador de la realidad. Desde luego, la idea de que, si uno quiere, puede (casi) todo, es enormemente sugestiva. Y lo es por varias buenas razones. En primer lugar, si eso es cierto -y para un porcentaje bien mayoritario de la sociedad actual parece serlo- no hay (casi) nada que una mente sana, motivada y convenientemente orientada no pueda lograr. Evidentemente, excluyo de aquí perturbaciones de origen fisiológico (aunque mucho se podría discutir también acerca de esto), pues es al no siempre bien delimitado ámbito de lo anímico al que se circunscriben nuestras conversaciones.
Hay mucha gente cuya inteligencia admiro y cuya bondad venero que me insiste últimamente en la capacidad quasi omnímoda de la voluntad como motor y configurador de la realidad. Desde luego, la idea de que, si uno quiere, puede (casi) todo, es enormemente sugestiva. Y lo es por varias buenas razones. En primer lugar, si eso es cierto -y para un porcentaje bien mayoritario de la sociedad actual parece serlo- no hay (casi) nada que una mente sana, motivada y convenientemente orientada no pueda lograr. Evidentemente, excluyo de aquí perturbaciones de origen fisiológico (aunque mucho se podría discutir también acerca de esto), pues es al no siempre bien delimitado ámbito de lo anímico al que se circunscriben nuestras conversaciones. 



